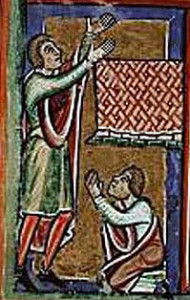 Atesoro recuerdos de mi profesora de literatura universal durante el bachillerato. Y los guardo como si fueran un anillo con una inscripción élfica o un broche con un sinsajo. Ella me preparó, sin saberlo, para lo que vendría después: la universidad, el amor, Europa, la ilusión, el seminario, el academicismo, la misión en un territorio lleno de bárbaros y desamor. Ella fue la primera que me explicó con lujo de detalles lo que era una metáfora y una parábola. Recuerdo que describió la parábola como una forma literaria que nos auxilia a la hora de ofrecer una enseñanza mediante un relato. Es una especie de cuento simbólico.
Atesoro recuerdos de mi profesora de literatura universal durante el bachillerato. Y los guardo como si fueran un anillo con una inscripción élfica o un broche con un sinsajo. Ella me preparó, sin saberlo, para lo que vendría después: la universidad, el amor, Europa, la ilusión, el seminario, el academicismo, la misión en un territorio lleno de bárbaros y desamor. Ella fue la primera que me explicó con lujo de detalles lo que era una metáfora y una parábola. Recuerdo que describió la parábola como una forma literaria que nos auxilia a la hora de ofrecer una enseñanza mediante un relato. Es una especie de cuento simbólico.
¿Puedo citar un ejemplo? Pues podría ser el relato de los dos hombres que suben al templo de Jerusalén a orar. Esta es una parábola muy sencilla y tan clara como un vaso de agua. Sabemos que uno de ellos posee una criticable confianza en sí mismos y, por tanto, necesitan menospreciar a los demás para llamar la atención sobre sí mismos. Pero esto no es nuevo. Es tan viejo como el huerto que había en el oriente y donde vivieron el Sr. Adán y la Sra. Eva hasta que fueron expulsados en lo que fue el primer desahucio, y que la teología llama “la Caída”.
Para mis amigos no cristianos que no saben la historia, la esbozo. Tenemos delante de nosotros a un creyente orando. De esos que leen un sólo libro. De esos de doctrina sanísima y ropajes recién planchados. De esos que cuando oran parece como si se musitasen a sí mismos. Está de pie. Y si prestamos atención hasta podemos escuchar su plegaria. Es una oración autosuficiente. Poderosa. Mediática:
Querido Sr. Dios,
estoy muy contento porque no me hiciste como los demás hombres:
que son ladrones, que son injustos,que son adúlteros
ni como ese funcionario que está orando allá atrás en el fondo.
Yo práctico el ayuno dos veces por semana, y doy el diezmo de todo lo que gano.
Amén.
El otro hombre es un empleado público. Pero en su oración no hay referencia a los demás. El habla de sí mismo. Así que con los ojos puestos en los mosaicos del suelo, porque no se atreve ni a mirar al techo no vaya a ser que se encuentre con el mismo Dios, se toca el pecho y dice:
Sr. Dios:
Mantente cerca de mí, porque soy una persona imperfecta.
Amén.
Así que en días como hoy, cuando me enfrento a la cruda realidad de los hombres y las mujeres que acuden a las tertulias políticas de moda o se apropian de un púlpito para expresar su manera de arreglar el mundo, me acuerdo de Mercedes. Y guardo en la memoria los recursos literarios que nos ayudan a leer las señales del tiempo en este mundo de buenos y malos, de progresistas y conservadores, de viejos y nuevos. De fariseos y publicanos. Y elevo una oración de gratitud por mi profesora de literatura desde mi cocina, mientras unos tortellini se cuecen al fuego lentamente.
Y es que los políticos de mis días sufren del síndrome del fariseo orante. O lo que es lo mismo, la vocación de hablar bien de sí mismos poniendo en evidencia lo perversos que son los demás. Y es una vocación de la que no escapan ni los del viejo linaje, ni los del linaje nuevo. Y entonces en un acto de libertad de conciencia, de protesta, me levanto y apago la televisión y me dispongo a preparar una salsa de piñones, albahaca, ajo y aceite, mientras me digo: Sr. Dios, mantente cerca, porque soy una persona frágil, y falible, y equívoco, y aunque los demás no lo crean no puedo hacerlo solo.
¡Querida profesora Mercedes, estés donde estés: gracias!











